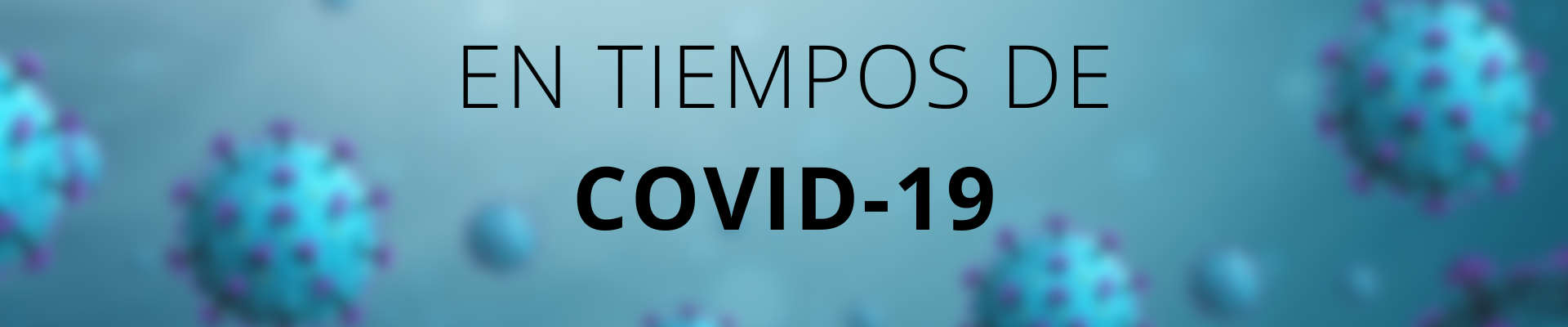Aunque en los últimos tres años los recursos destinados a la salud han sido diferentes en cada país, el brote del COVID-19 ha generado que los gobiernos replanteen la cantidad de dinero destinado a sus sistemas de salud.
Cuando se busca analizar los registros de recuperados, la cantidad de pacientes asintomáticos y las variaciones en las cifras de muertes y contagios por COVID-19 dificultan la publicación de datos exactos. Aunque constantemente se actualizan las cifras de pacientes recuperados por país, es necesario crear una tasa de recuperación para que los datos puedan ser comparados y, en este caso, contrastados con el porcentaje de PIB que destinan los diez países que más invierten en sus sistemas de salud. De esta forma, será posible establecer si existe o no una relación entre ambas situaciones.
Para el epidemiólogo clínico Jorge Acosta Reyes, algunos de los factores que más influyen durante una pandemia radican en poseer los recursos suficientes para atender y mantener a los pacientes bajo monitoreo constante, contar con un personal de salud capacitado en la toma de decisiones y disponer de instituciones locales en óptimas condiciones. Esto puede generar, como resultado, un mayor número de recuperados de COVID-19 y, por ende, una disminución en la curva de contagios.
Actualmente, Afganistán es el país con la mayor inversión en salud del mundo con un porcentaje en su PIB del 17,06 %. En esta posición, lo que se espera es que también figure entre los diez países con mayor tasa de recuperados. Sin embargo, este país presenta una tasa de recuperación muy baja frente a otros como Brasil o Argentina, por ejemplo, cuya inversión -si bien es alta- no se iguala a la suya. Con más de veinte mil casos confirmados, solo se han recuperado un poco más de dos mil. ¿A qué se debe la baja tasa de recuperados frente a una alta inversión en salud? Pues bien, en un país como este, el distanciamiento social resulta ser una medida difícil de cumplir a causa del factor cultural. Con una población caracterizada por desarrollarse en grandes multitudes y un pasado histórico lleno de guerras, el sistema de salud pública se ha debilitado notablemente. Esto genera que la inversión hacia el sector salud no sea suficiente.
Por otro lado, al caso del aumento desmesurado en el número de contagios en Brasil se le atribuyen principalmente dos razones. La primera está ligada con la actitud del presidente quien, a pesar del brote mundial, no avanzó de forma temprana en la presentación y ejecución de las respectivas políticas preventivas para su población. La segunda se debe a que no se han ofrecido ciertas garantías económicas, tales como la suspensión en el pago de servicios públicos y de alquileres, subsidios acorde a las necesidades, entre otras. Por ende, las personas se han visto obligadas a salir de sus casas pese a las medidas decretadas posteriormente para sostenerse. Además, en el caso de la Amazonía brasileña, por ejemplo, tal ha sido su gran número de casos y de fallecidos que se teme que su cercanía a las demás fronteras impacte también en el aumento de casos en los países aledaños.
En el caso de Bolivia, que también tiene una alta inversión en salud, la tasa de recuperación permanece baja. Bolivia reportó sus primeros casos el 10 de marzo. La respuesta del gobierno fue eficaz e inmediata. Tras una serie de preceptos de la presidenta Jeanine Añez, el 25 de marzo el país se declaró estado de emergencia sanitaria. Sin embargo, en el último reporte emitido por la Cartera de Salud, hasta el momento hay 59 municipios con Riesgo Alto, 167 municipios con Riesgo Medio y 113 municipios con Riesgo Moderado. A este panorama se le suman, además, las pocas medidas para salvaguardar la salud de las personas que se ven obligadas a salir a trabajar; la escasez en el equipamiento hospitalario para hacer frente a la emergencia sanitaria; la detención y posterior destitución del Ministro de Salud, Marcelo Navajas, a causa de los sobrecostos en la compra de ventiladores para los pacientes infectados por COVID-19.
En Asia, Bangladés registró su primer caso el 7 de marzo. Durante ese mes, el aumento en el número de casos fue progresivo. Sin embargo, al llegar abril las tasas se multiplicaron hasta presentar el porcentaje más alto del continente. Algunos expertos atribuyen este incremento a la insuficiente realización de pruebas, ya que este país cuenta con más de ciento sesenta millones de habitantes.
Una vez más, Australia y Austria sobresalen. De la situación de ambos países se puede deducir que la inversión en salud y las medidas preventivas lograron un efecto positivo. En Australia, con más de veinticuatro millones de habitantes, lograron aplanar la curva casi al mismo tiempo y actualmente registra un poco más de siete mil infectados y 102 decesos. Sin embargo, su cifra de recuperados es aproximadamente el mismo número que la de contagiados. En Austria, por su parte, el confinaminamiento empezó tres semanas antes de que el virus llegara al país. Tres meses después, aunque su cifra duplica la de Australia, el número de fallecidos oscila entre las seiscientas ochenta personas.
¿Qué pasa en Colombia?
Según una encuesta realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el 70% de los colombianos percibe el sistema de salud como precario y desigual. Al atravesar por una pandemia, este porcentaje se torna aún más preocupante.
En Colombia, así como en gran parte de los demás países, se han ejecutado protocolos de acuerdo con los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Hasta el momento el país no se encuentra ni en los diez con mayor inversión en salud ni en los diez con mayor tasa de recuperación. Esta última es sumamente baja frente a un porcentaje de inversión relativamente alto. A pesar de eso, ¿qué ha influido para que no se cuente con un número de recuperados igual de alto que el nivel de inversión en salud?
En cuanto a los factores que influyen en la pronta y efectiva recuperación de los pacientes, se encuentra la disponibilidad de equipos, implementos, tecnologías y soluciones que agilicen la recuperación de los infectados. Según lo expresado por el epidemiólogo clínico Acosta, “el sistema de salud debe asegurar los insumos necesarios para la atención de los pacientes con enfermedad grave; esto es UCI, respiradores y trabajadores de la salud disponibles”. Sin embargo, es importante resaltar que la inversión de estos recursos no se ve reflejada en todo el sector salud; sobretodo en el de la salud pública. Si bien Colombia invierte aproximadamente el 5,4% de su PIB en salud, el país también presenta un alto índice de corrupción y desigualdad social. Estos dos problemas generan que el dinero caiga en las manos equivocadas, o se invierta en sectores que no son prioritarios. Así, con el pasar de los años, mientras unos hospitales cuentan con todas las instalaciones necesarias para atender a los pacientes, en ciudades como Leticia, en el Amazonas, requieren del apoyo constante de misiones médicas ante la falta de personal sanitario en esta área del país.
Según Cindy Chávez, enfermera de la Clínica Portoazul en la ciudad de Barranquilla, es mucho más fácil y cómodo trabajar en una entidad de salud privada a la hora de tratar pacientes con enfermedades graves. “Hay acceso a mucha más tecnología, implementos, equipos o soluciones que pueden ayudar a la recuperación de los enfermos. A diferencia de las entidades públicas en las que aún cuando se brinda al personal los EPP necesarios, carecen de ciertos materiales o implementos que permiten una pronta recuperación”, afirma. No obstante, para Acosta Reyes no es posible saber con certeza si un paciente con COVID-19 se recupera más rápido en una entidad privada que en una pública ya que esta depende de muchos otros factores. “Un paciente con enfermedad grave por COVID-19, en una institución que tenga profesionales entrenados, con recursos apropiados para la atención, la posibilidad de recuperación es igual. Entonces, dos instituciones en la misma condición no cambiaría nada. Ahora, se debe revisar cuántas instituciones privadas y públicas pueden asegurar una adecuada prestación del servicio”, concluye el experto.
En ese sentido, aunque existe una gran influencia del sistema de salud en lo que puede llamarse “la batalla contra una pandemia”, es importante reconocer que este es solo uno de los pilares que ayudan a combatir de manera eficaz un virus como el COVID-19. Invertir más no necesariamente significa brindarle a la ciudadanía los mejores sistemas de salud. Se requiere que los gobiernos verdaderamente garanticen que los recursos lleguen a los sectores más afectados, se inviertan en lo que sea necesario y, además, se entiendan las necesidades en materia de salud de cada territorio en particular.