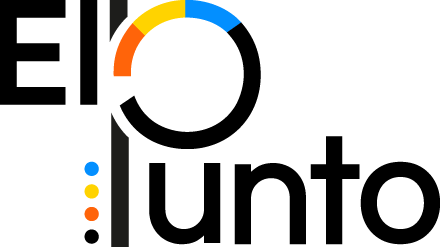“Húndelo to’!”, el “estribillo de batalla” al iniciar un encuentro de verbenas, uno de los escenarios más característicos de la música champetúa, aparece a comienzos de los años 90 para ser escuchado y conocido en todo el mundo como un ritmo colorido, contagioso y muy popular que ha unido a un pueblo alrededor de una identidad y una movida picotera. La champeta como fenómeno musical y cultural ha logrado alcanzar dimensiones inimaginables a pesar de los obstáculos que han aparecido en su trayectoria. Pasó de ser un ritmo que representaba a las negritudes africanas a un ritmo propio del Caribe colombiano que se bailaba en casetas gracias a los famosos pick-ups y posteriormente logra posicionarse en el mercado de la música permitiendo que sus exponentes más destacados hayan sido merecedores de reconocimientos y galardones. Rafael Escallón, investigador cultural y con sangre 100% champetúa menciona que Cartagena, es más que murallas, es un lugar que necesita políticas inclusivas y transformaciones serias que puedan beneficiar a sus habitantes. Es ahí donde aparece la champeta, porque este género da cuenta de ello, aparte de ser un momento esperado para el “despeluque” acompañado de placas es liberación; ya que con su particular lenguaje sus intérpretes cuentan sus experiencias, hacen música a la crisis, al abandono estatal, a la esclavitud, al dolor y al amor. Así mismo, expresan sus esperanzas al cambio y al progreso. Por este motivo, cada vez que nos preguntemos si la champeta es colombiana o africana, la respuesta más justa será decir que es hija de una y muchas naciones. Que es la heredera de las corrientes que viajan entre África y el Caribe. El artículo se sustenta en una base de datos de creación propia elaborada con información obtenida de Discogs, un sitio web y base de datos de información acerca de la música, que pretende recopilar toda la información acerca de los discos comerciales, promocionales, y discos no oficiales.
Por este motivo, cada vez que nos preguntemos si la champeta es colombiana o africana, la respuesta más justa será decir que es hija de una y muchas naciones. Que es la heredera de las corrientes que viajan entre África y el Caribe. El artículo se sustenta en una base de datos de creación propia elaborada con información obtenida de Discogs, un sitio web y base de datos de información acerca de la música, que pretende recopilar toda la información acerca de los discos comerciales, promocionales, y discos no oficiales.
Pero, ¿qué tiene que ver el Caribe con África? ¿Acaso guardan historias similares? La respuesta a estas preguntas nos llevan a que no solo tienen mucho que ver sino que comparten la misma historia, puesto que las personas marginadas por su condición de pobreza en los 90 fueron los mismos que entraron por el Puerto de San Basilio de Palenque en la América de la colonia. ¿Es entonces la champeta originaria del Caribe colombiano? ¿Se trata de música africana? Para responder estas preguntas es importante hacer una diferenciación que se ha dado a lo largo de estas décadas de historia musical champetúa y que ha ligado una vez más el Caribe con África. Una división que existe en el contexto champetúo y que es usada muy a menudo por cantantes, coleccionistas, músicos y fans en el Caribe es la de “champeta africana y champeta criolla”. Con respecto a la champeta africana, hay una presencia de discos africanos desde los años 70 en los distintos pick-ups de la costa atlántica. La procedencia de esta música es variada, dando a conocer en la región diferentes estilos de África como el Soukous, el Mbaqanga o el Highlife. Esta presencia de música africana en la costa Caribe toma por sorpresa a músicos congoleños como M’bilia Bel y Lokassa Ya M’bongo. Estaban sorprendidos del éxito de sus canciones en un país tan lejano al suyo como Colombia, así, decidieron venir al Caribe colombiano y presentarse ante el público que aún disfruta y baila sus canciones desde hace varios años. Tiene además un interesante capítulo adicional: músicos congoleños como M’bilia Bel y el ya mencionado Lokassa Ya M’bongo, sorprendidos ante el éxito de su música en un país tan distante para ellos como Colombia, han tenido la oportunidad de cruzar el atlántico para presentarse en la costa norte, ante un público que disfruta y baila sus canciones desde hace décadas. Por otro lado, en la champeta criolla sucede un proceso paralelo. Desde hace cinco décadas existen adaptaciones locales de ese repertorio africano que llegó al país. La historia de estas adaptaciones “criollas” de música africana es larga y llena de aristas, pero se sabe que grababan en español lo que entendían de las pistas africanas. En ese escenario, se escucharon sonar y aparecieron en escena nombres como: Álvaro “El bárbaro”, Hernán Hernández, Rafael Chávez, Jhon Jairo Sayas “El sayayin”, Nando Hernández, Louis Tower, Elio Boom, “El afinaito”, “El encanto”, Kevin Flórez, Mr. Black, la Organización Musical Rey de Rocha, entre otros. A continuación, una lista de canciones para recordar el legado de este género musical que aparece a finales del siglo XX en la costa norte de Colombia. Desde su aparición en las emisoras radiales de su natal Cartagena, han perdurado en el tiempo y por ello son algunas de las champetas más populares.Un pickó no es solo un altoparlante, es una identidad, tiene artistas, tiene historias, y hace parte de nuestra música y artes en general, y la sola expresión de que nuestra cultura popular sea mostrada en nuestro… https://t.co/bJJCYRcqoT
— Rafael Escallon M (@rafaelescallonm) August 21, 2020
Una historia entre África y el Caribe
“La llegada de música africana en el Caribe colombiano y la aparición de música criolla basada en estas influencias muestra la existencia de una mezcla cultural fluida entre África y el Caribe, desentendida de divisiones fronterizas y de nacionalismos”, explica Escallón al mismo tiempo que suena de fondo la canción “El Sebastián”, que fue la que bailó la cantante Shakira en el evento internacional del Super Bowl.
Rafael Escallón, propuso declarar la champeta Patrimonio Cultural Inmaterial de Cartagena en el año 2016