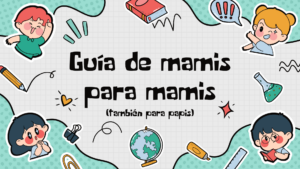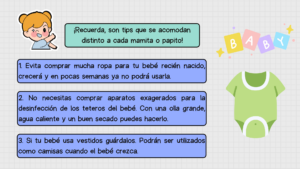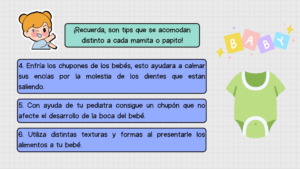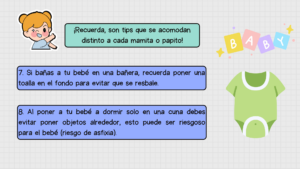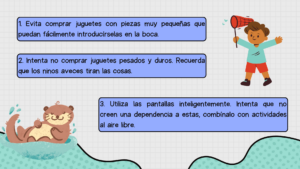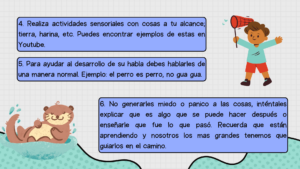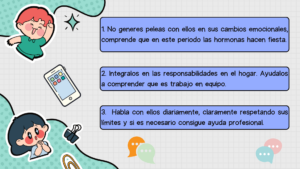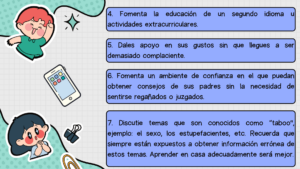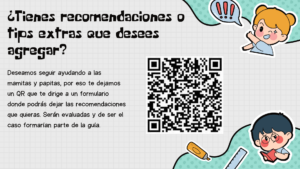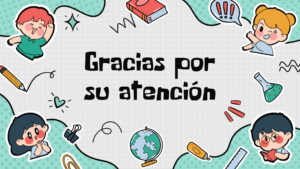UN SUEÑO CON TROPIEZOS

Imagen proporcionada por Melanie Guerra

Guía de mamis para mamis (también para papis)
Aquí podrás encontrar una guía con algunos tips vitales para el proceso de maternidad que han sido proveídos por otras madres y padres. Recuerda que cada crianza es diferente y puedes adaptar los tips a tu gusto y conveniencia. En caso tal desees agregar uno, al final de la guía encontraras un Qr donde podrás dejar los tips que desees y consideres que deban ser agregados.
TENDENCIAS GENERACIONALES EN LA NATALIDAD DE 1998-2024
Por: Juliana Iriarte y María Fernanda Pichón
EL AUMENTO DE LA MORTALIDAD EN FETOS COMO CONSECUENCIA DEL RETARDO DE SU CRECIMIENTO Y COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Por Sebastián Viaña y Karoll Yañez
La maternidad se enfrenta a varios problemas en el departamento del Atlántico: la mortalidad causada por el retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta, bajo peso al nacer, junto con complicaciones obstétricas y traumatismos en el nacimiento. Esta problemática no solo podría representar un riesgo para el feto, sino para la madre.- Fuente: anexos DANE
- Link gráfico: https://public.flourish.studio/visualisation/19684379/
El retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer, presentó bajas cifras entre los años 2020 – 2023. En lo que va del año 2024, se ha presentado un incremento en esta razón con 469 defunciones en comparación con el año 2020 con una cifra 40 defunciones.
- Fuente: anexos DANE
- Link gráfico: https://public.flourish.studio/visualisation/19691366/
- Fuente: anexos DANE
- Link: https://public.flourish.studio/visualisation/19691698/
- Fuente: anexos DANE
- Link: https://public.flourish.studio/visualisation/19691735/
- Fuente: anexos DANE
- Link: https://public.flourish.studio/visualisation/19691777/
- Fuente: anexos DANE
- Link: https://public.flourish.studio/visualisation/19691813/
- Control prenatal riguroso.
- Monitoreo del crecimiento fetal mediante ecografías y evaluación doppler.
- Identificación y manejo de factores de riesgo maternos, como hipertensión, diabetes y tabaquismo.
- Nutrición adecuada.
- Asegurar que las madres tengan una dieta balanceada con suplementos (ácido fólico, hierro, calcio) según sea necesario.
- Vacunación y manejo de infecciones.
- Evaluación del bienestar fetal.
- Uso de monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto.
- Detección de signos de sufrimiento fetal.
- Diagnóstico temprano de RCIU, macrosomía o malformaciones fetales.
- Parto seguro con intervenciones oportunas.
- Capacitación de las madres y familias sobre cuidados del recién nacido (lactancia materna, signos de alarma, entre otros).
- Apoyo psicológico a las familias que enfrentan complicaciones graves.

MÁS ALLÁ DEL SOL: MADRE ES SIEMPRE MADRE

En Barranquilla, Colombia, 18 octubre de 2024, 9 años se cumplen del asesinato de José David Montoya y 9 años en los que Rita Villeros perdió a su hijo en vida. Este documental explora las facetas menos convencionales de la maternidad, la ausencia en vida y la presencia a través de día a día de una madre.
Rita, una mujer de 65 años, lucha con el duelo por la pérdida de su hijo. Su historia nos sumerge en el mundo de una madre quien debe aprender a amar y recordar en ausencia, transformando su dolor en una fuerza que honra la memoria de su hijo a través de un lugar clave, trabajando en el colegio del cual se graduó José, siendo un símbolo que la mantiene cerca de él.
A través de una madre quien perdió a su hijo, el documental teje una narrativa poderosa sobre el amor, la pérdida y la resiliencia en momentos como épocas familiares y un año más que se cumple la pérdida. Esta historia Nos invita a reflexionar sobre cómo la ausencia puede moldear nuestras vidas y cómo el amor maternal trasciende más allá de la vida y siempre está presente en ella.
MADRE A MIS 18
El embarazo adolescente sigue siendo un tabú, pero todas las personas lo viven de muchas maneras, un viaje de sentimientos y emociones. Valerie Borelly tuvo un embarazo a sus 18 años, aún cuidándose con anticonceptivos hormonales, se enteró a sus 5 meses de embarazo de esta noticia que cambió su vida. En este podcast nos cuenta desde el momento que se enteró, el dilema moral de las decisiones que tomar, cómo sus seres queridos al rededor reaccionaron y consejos a quienes pasen esta misma situación.
Por: María Fernanda Pichón & Juliana Iriarte


LA MATERNIDAD DESDE UN PADRE
una historia de amor y resiliencia
Tras una gran pelea, María, esposa de Carlos, decide irse de su casa sin dar explicación alguna, sin rumbo y dejando un gran vacío en el corazón de cada uno de sus hijos. Carlos quien no tenía la mejor situación económica en el momento, secó sus lágrimas, se armó de valor y sin manual ni precedentes se lanzó a una jornada totalmente nueva para él.



This is custom heading element
LA CRIANZA Y SU IMPACTO EN LA EDUCACIÓN: ENTREVISTA CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN BARRANQUILLA
Por: María Fernanda Pichón

LA MATERNIDAD COMO CABEZA DEL HOGAR
Por: Sebastián Viaña
“Yo no soy feliz, yo me hago la vida feliz yo misma” es lo primero que contesta cuando alguien le dice que ella es muy feliz. Verónica Fernández, con ayuda de cómplices, en especial de su hija Adaluz, decide ser libre y vivir tranquila. Tranquilidad y libertad que he podido presenciar durante todos los años en los que he mantenido una amistad con su hija.
A sus 54 años, se mantiene en el Laboratorio Verónica Fernández, que dirige desde hace 30 años como bacterióloga en Malambo. Trabajando mayormente con niños y adolescentes, junto con sus hermanas mayores: Liliana y Marcela. Su hija Adaluz la describe como una persona enfocada y dedicada en su trabajo. Divertida, amable y generosa. “Siento que por eso me va bien, allá la gente me quiere”, expresa Verónica. Siempre ha sido una mujer independiente en el ámbito laboral y ha podido tener estabilidad desde sus comienzos en el consultorio. “No sé lo que es pedir un permiso porque yo misma me los otorgo”, menciona.

Fotografía compartida por Adaluz Polanía
Dentro de sus opciones para su futuro, ser bacterióloga nunca fue la primera. Al estar en una familia de doctores y al tener un negocio familiar dentro del área de la salud decidió tomar el mismo camino. Decisión con la que se siente satisfecha hasta el día de hoy ya que la ha convertido en una persona sensible, que se preocupa por los problemas de los demás. Para familiares como Liliana Fernández, su hermana mayor, Verónica es una mujer que vive tranquila, que la mayor parte del tiempo está en buenos términos con los demás y se mantiene con una buena actitud. “Son pocas las veces que he visto a Vero enojada o de mal genio. Normalmente es ella quien trata de subirle el ánimo a todos”, mencionó Liliana.
La perspectiva de la vida no siempre ha sido la misma para Verónica. Cuando estaba casada, era más de quedarse en casa. Desde el fallecimiento de su esposo Marco, piensa que la vida hay que aprovecharla al máximo, porque no se sabe en qué momento puede pasar algo. Dentro de lo que he podido compartir con ella al ser la madre de una de mis mejores amigas, siempre he notado el hecho de que trata de tener una sonrisa en su rostro la mayor parte del tiempo, y también de dibujarla en aquellos que están a su alrededor. Nunca se escucha un comentario pesimista por su parte, siempre es apoyo y transmite confianza.
El sentimiento de complicidad es lo que hace que Verónica transmita seguridad a quienes la rodean. Sin dejar de lado el carácter de adulto responsable y madre, encuentra la forma de hacer saber que se cuenta con ella y que será una guía en lo que se necesite. Incluso aquellos que no son de su familia cercana, como amigos y compañeros de su hija, saben que cuentan con una figura que los acompaña sin juzgar. “Vero es como otra mamá para nosotros. Yo sé que sin duda alguna puedo pedirle consejo y ella estará allí para escucharme”, mencionaron Jorge Navarro y María Camila García, amigos cercanos de su hija.

Fotografía compartida por Adaluz Polanía
Desde niña, Verónica siempre supo que quería ser madre. Su deseo era tener 4 hijos, pero después de 10 años solo pudo tener uno. Su entorno también influyó en el amor que quería dar al ser madre. De sus hermanas, era la quinta. “Ya ni fotos me tomaban”, expresó entre risas. Algo que la motiva a ser una buena mamá es el hecho de que su hija no tiene padre ni hermanos. “Tengo que darlo todo, porque nada más nos tenemos las dos”, menciona.

EL DESAFÍO DE ADOPCIÓN EN COLOMBIA: UNA ESPERANZA CON CIFRAS EN DECLIVE
Laura, una niña barranquillera de 11 años vivía en una casa de paso en su ciudad, teniendo la esperanza de ser adoptada por una familia que la acogiera. En 2010, las adopciones en Colombia alcanzaron su punto más alto, con más de 3,000 niños encontrando un hogar. Sin embargo, al pasar de los años, el número de adopciones comenzó a disminuir drásticamente. A pesar de esta tendencia, Laura nunca perdió la fe. Finalmente, fue adoptada por una familia que, aunque pocos se animaban a adoptar niños mayores, decidió darle una oportunidad. Su historia reflejaba la realidad de un sistema en transformación, donde la adopción de niños como ella se volvía cada vez más rara, pero no imposible.