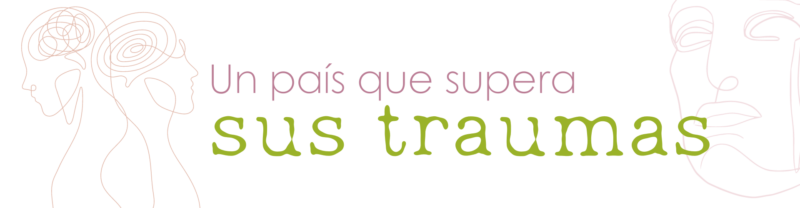Por: Gloria Melissa Ángel Pérez
El propósito de esta guía es proporcionar un conjunto de principios fundamentales para comunicar sin causar daño, especialmente en el contexto del trabajo de campo e investigación con víctimas de conflictos armados y comunidades afectadas. Estos principios están diseñados para garantizar que la recolección y comunicación de datos se realice de manera ética, respetuosa y sensible, minimizando el riesgo de re-traumatización y promoviendo un entorno seguro y de confianza para los participantes. Las siguientes sugerencias están tomadas del libro Comunicarnos sin daño de Marisol Cano Busquets y Carlos Gómez-Restrepo, publicado por la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana. A continuación, se presentan los 10 principios que fueron aplicados durante el desarrollo de este proyecto para asegurar una práctica investigativa responsable y cuidadosa:
- Se procuró hacer una investigación rigurosa y participativa. Consultando y contrastando fuentes documentales, oficiales, expertas, académicas, y testimoniales.
- Tomar el tiempo necesario para investigar. La reconstrucción de los contextos necesita rigurosidad, paciencia y trabajo de campo.
- Se investigó y evidenció las condiciones de vulnerabilidad que afrontaban las personas antes de ser victimizadas. La violencia física o directa no se da en el vacío, sino que suele ser resultado de violencias sociales, económicas y políticas.
- Indagar la manera en que los sucesos significativos (positivos o negativos) han reconfigurado los contextos sociopolíticos de los territorios. No perder de vista los poderes que allí confluyen, las tensiones entre actores, así como las actividades e interés en los que la comunidad están involucrados. Tener presente que las víctimas o líderes también han entrado en el escenario público, político y que, a veces, sus actividades hacen parte de una trama que excede sus territorios o intereses locales.
- Informar acerca de las realidades del territorio, la dinámica organizativa y los proyectos de vida.
- Se mantuvo una narrativa equilibrada. Informar sobre los hechos violentos, pero también resaltar aquellos de los que los territorios se sienten orgullosos, y respetar la forma como los habitantes quieren ser identificados.
- Evitar jerarquizar a las víctimas, catalogándolas, por ejemplo, como “buenas” o “malas” o como “más” o “menos” dignas de conocer la verdad y ser reparadas, o como “culpables” de los hechos victimizantes que han padecido.
- Evitar ponderar unas experiencias victimizantes sobre otras. Recuerde que desde las perspectivas de quienes las han sufrido, todas han ocasionado daño y dolor.
- Pensar que la vida de las personas violentadas no se limita a la experiencia del dolor, el sufrimiento y la impotencia. Por tanto, escuche sus relatos y visibilice sus experiencias. Resaltar su calidad de sujetos sociales de derechos y de especial protección constitucional, capaces de resistir, enfrentar los episodios victimizantes y de reclamar justicia, verdad, reparación y las garantías de no repetición de los hechos.
- Se visibilizó las capacidades de resiliencia con las que la sociedad se ha sobrepuesto al trauma histórico.
- Visibilizar otros aspectos de sus trayectorias de vida más allá de su condición de victimarios. Humanizar a estos actores implica comprender las distintas subjetividades e identidades que se desarrollaron y fortalecieron a lo largo de la vida del agresor o a través del conflicto armado, así como la posibilidad de trascenderlas. Si se entiende que el hecho de ser victimario no despoja a dicha persona de su humanidad, se puede creer en el éxito de un cambio de vida.
- Poner el acento en las formas de interacción social y convivencia pacífica que se han gestado en medio de la guerra o a pesar de ella. Recuerde la importancia de resaltar, desde la acción sin daño, los puntos de unión entre las comunidades y sus mecanismos para la reconstrucción del tejido social.
- Desplazar la mirada del horror hacia las iniciativas individuales y colectivas que sean referentes de paz, perdón y reconciliación como un llamado social a la esperanza y a la confianza, que nos inspiren y nos permitan creer que somos capaces de aprender y de relacionarnos de manera distinta. Por ejemplo, las iniciativas artísticas, pedagógicas y de memoria para incorporar a niños y jóvenes en nuevos espacios éticos e identitarios; las iniciativas de reivindicación de derechos e inclusión social y cultural adelantados por mujeres, indígenas, afros, población LGBTI, entre otros; las prácticas de comunicación comunitaria para impulsar la pedagogía de la paz; las iniciativas que buscan promover la reintegración de excombatientes a la vida civil; y las iniciativas comunitarias de construcción de lugares de memoria.
- Resaltar las dinámicas culturales de las comunidades, sus expresiones y creaciones artísticas. Recuerde que la vida cultural es fundamental para la promoción de la salud mental y los procesos de reconciliación.
- Desnaturalizar el sensacionalismo o amarillismo. El principio rector de las agendas de la investigación y construcción de contenidos no puede ser únicamente el horror.
- Evitar mostrar el fenómeno de la violencia como un callejón sin salida. Al contrario, darles un enfoque constructivo, esperanzador y no derrotista a los contenidos comunicativos, investigar y exaltar las soluciones. Recuerde: al visibilizar únicamente el horror puede contribuir a profundizar actitudes como el ostracismo, el aislamiento, la indiferencia y la desconfianza.
- Visibilizar los sueños y proyectos de vida que se gestan, fortalecen y continúan pese a los obstáculos impuestos por la guerra. Mostrar las experiencias exitosas de reconciliación.
- Se abordó los procesos de paz, desmovilización, reincorporación, conciliación y acuerdos, como el que realizaron el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), desde una perspectiva amplia, comprendiendo que son trayectos de largo aliento y puntos de partida, no de llegada.
- Reconocer los esfuerzos de organizaciones sociales, grupos de víctimas, investigadores, exguerrilleros, funcionarios, entidades del Estado y demás actores que han luchado por el logro de los objetivos del acuerdo, más allá de las dificultades y obstáculos que se presentan.
- Abrir un espacio a la esperanza, mediante la búsqueda o proposición de soluciones, de nuevos caminos por emprender para alcanzar la paz.
- Se anima a los lectores de esta investigación a emprender dichas soluciones, y a reconocer su papel en la construcción conjunta de la paz.
Este es un espacio para que el lector pueda hablar y opinar, si usted tiene una experiencia de violencia por el conflicto armado u otra y desea compartir su historia, este espacio está abierto para recibir su testimonio. Puede contactarnos a través de los canales de El Punto.